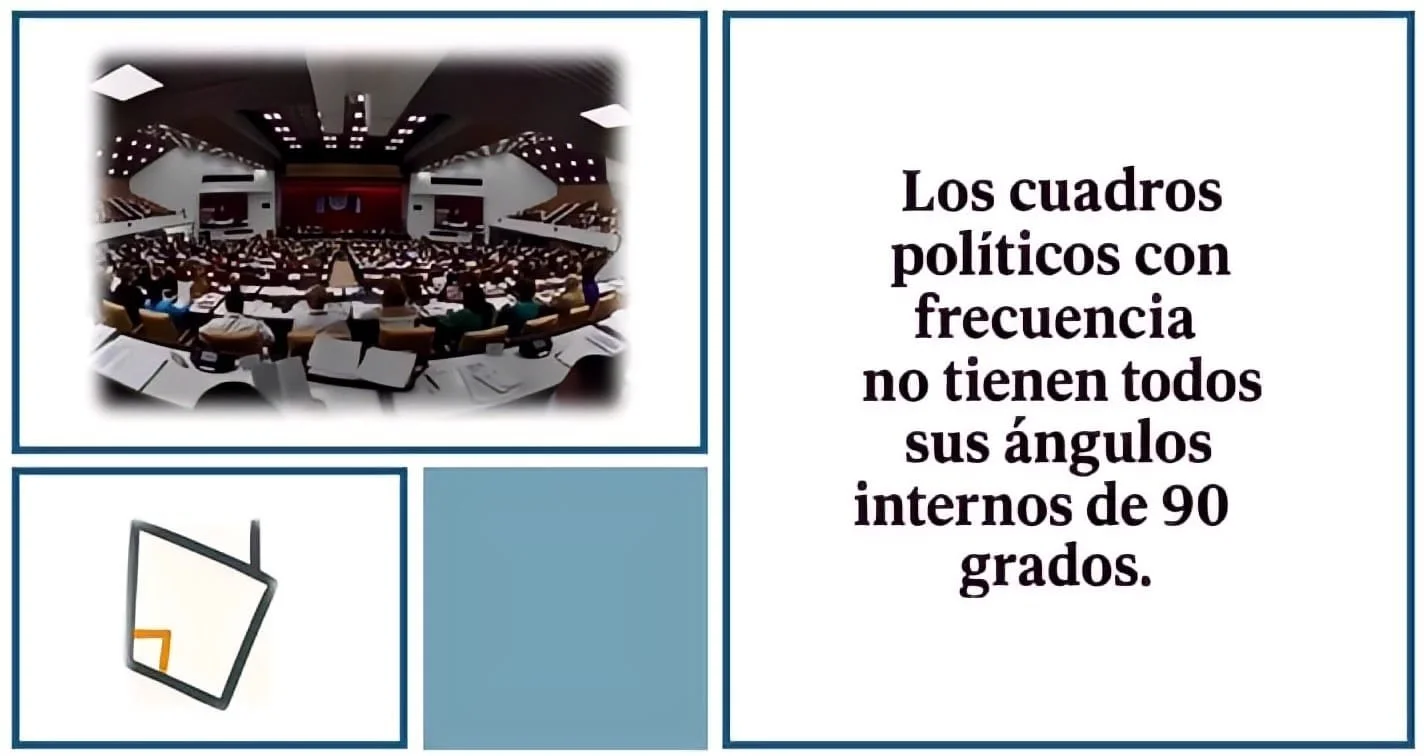De cuadro a puente: autocrítica desde la Cuba que fue
Nunca tuve carnet del Partido, pero fui considerado «cuadro». Me formé para ello, aunque sin asumir del todo esa condición. Fue una paradoja tolerada por la práctica política cubana. A comienzos de los años noventa, un libro transformó mi manera de entender el liderazgo: The New SuperLeadership: Leading Others to Lead Themselves, de Charles C. Manz y Henry P. Sims, Jr. Su propuesta era radical: el verdadero líder no es quien manda, sino quien potencia en otros la capacidad de liderarse a sí mismos. Mientras cumplieras con tus funciones, podías navegar los bordes. Y en mi caso, los bordes eran las relaciones internacionales, la ciencia, la tecnología y, en especial, el universo incipiente de la información digital.
Fundé el CENIAI, promoví la conectividad, creí en una soberanía nacional participativa basada en el acceso abierto al conocimiento. Pero en 1991, en pleno derrumbe del bloque socialista, comprendí que había llegado a una encrucijada: ser un cuadro obediente o un líder que apostara por una transformación profunda, a riesgo de quedar marcado como traidor. No elegí ser mártir. Tampoco cínico. Opté por escapar.
En diciembre de 1992 partí a Estados Unidos, pero antes de hacerlo, tuve una conversación que sigue latiendo en mi conciencia. El 29 de marzo de 1991, en diálogo directo con Fidel Castro, le dije sin eufemismos: «el socialismo va a desaparecer». Me escuchó y me dio la razón. Sin embargo, el sistema no cambió, sólo se endureció.
Aquella experiencia me dejó una cicatriz y una claridad. El cuadro político cubano no es una figura de liderazgo, sino un operador de continuidad. Su papel no es transformar, sino conservar. No lidera procesos, administra relatos. Por eso, muchos de ellos no tienen todos sus ángulos internos de 90 grados. Son estructuras que aparentan firmeza, pero están deformadas por el miedo, la sospecha, la obediencia ciega.
Esta mirada crítica no es nueva. Desde hace años vengo advirtiendo la distancia entre liderazgo real y simple condición de cuadro. El 30 de noviembre de 2020 publiqué en Twitter:
«Díaz-Canel falló como líder, entre otras cosas porque teme. Se quedó en la categoría de cuadro. Este fue su momento».
Esas palabras las dirigí públicamente al propio presidente, al Granma y otros funcionarios. Las acompañé con la imagen de un operativo policial, ilustrando la desconexión entre el poder armado y la sensibilidad ciudadana. El silencio fue su única respuesta. Hoy, desde esta orilla de la Cuba Transnacional, observo el dilema que enfrenta Miguel Díaz-Canel: decidir si quedará como otro cuadro funcional en la historia burocrática del Partido, o si será recordado como alguien que tuvo el valor de liderar con verdad.
Esa decisión es más urgente hoy, tras la reciente crisis desatada por las declaraciones de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. Al negar la existencia de pobreza extrema en Cuba y afirmar que quienes piden en las calles buscan una «vida fácil», expuso con crudeza el divorcio entre el relato oficial y la realidad de la población vulnerable.
La dimisión forzada de la ministra, tras el repudio ciudadano y un gobierno acorralado en medio de su ineptitud y carencia de liderazgo efectivo, nadando las aguas de la corrupción sistémica, hizo que la respuesta crítica del propio Díaz-Canel sonara absolutamente hueca e inefectiva para resolver el fondo del problema: el sistema de cuadros sigue premiando la fidelidad al discurso, por encima de la sensibilidad ante el sufrimiento.
El sistema pierde por días las garras sobre la sociedad, que cada día se hará más autónoma y transnacional. Liderar no es mandar, es liberar. Y Cuba necesita menos cuadros y más puentes. Cuba se puede reconstruir, pero no desde la geometría torcida del miedo. Sino desde la arquitectura íntegra de la esperanza.